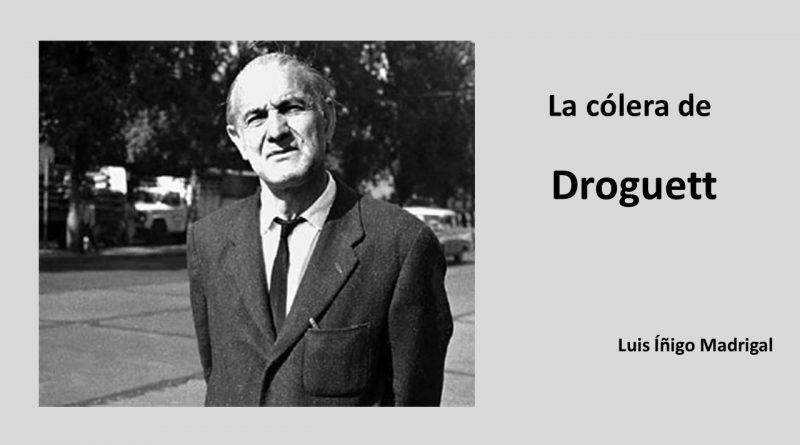La cólera de Droguett
Luis Íñigo Madrigal.
Conocí a Carlos Droguett en Valparaíso, una tarde de finales de los años sesenta del siglo pasado. Don Alberto Romero –a quien debemos, entre otras novelas notables, La viuda del conventillo– me había invitado a ‘tomar onces’ en el Café Riquet y, cuando llegué a la cita, allí estaba don Alberto con un señor que resultó ser el autor de Eloy, a quien yo conocía hasta entonces únicamente por sus obras y por la fama de su genio atrabiliario. Tras las presentaciones, los dos escritores reiniciaron la conversación interrumpida por mi llegada. Don Alberto había nacido en 1896 y tenía, por tanto, solo dieciséis años más que Droguett, quien sin embargo – y ante mi asombro– lo trataba con enorme respeto y una dulzura filial. No recuerdo de qué hablamos, pero la tarde transcurrió sin incidentes.
En los años sucesivos vi un par de veces a Droguett, publiqué dos o tres artículos periodísticos sobre su obra y, tras el septiembre de traición y sangre de 1973, estuve largo tiempo sin saber de él. Volvimos a encontrarnos cara a cara en mayo de 1980, en un Coloquio internacional del cuento latinoamericano, en Paris (aunque para entonces –creo– ya nos habíamos escrito alguna vez); hablamos allí brevemente y le propuse hacer una edición crítica de Eloy, para la editorial Cátedra; aceptó aunque, dijo, tendría que revisar el original antes de publicarlo otra vez. Pasaron algunos meses y, en carta fechada el 24 de abril de 1981, me hizo saber que una serie de problemas de salud y familiares le habían impedido hasta ese momento dedicarse a corregir Eloy, tarea que emprendería esa misma semana. Nos vimos al mes siguiente, en Poitiers, en el Coloquio internacional sobre la obra de Carlos Droguett, que había organizado Alain Sicard. Droguett había comenzado ya la revisión de Eloy y yo propuesto a Cátedra el proyecto de edición. Creo que fue entonces cuando me habló de una novela, Matar a los viejos, para la cual no encontraba editor y que le sugerí propusiéramos a la misma editorial.
Esas dos obras ocuparían nuestra correspondencia durante todo el año siguiente (a lo largo del cual Droguett me envió varias avanzadillas de las correcciones, que a veces abarcaban todo el texto, a más de una copia mecanografiada de Matar a los viejos); finalmente, en carta del 1º de febrero de 1982 decía: «Espero hayas recibido ayer, u hoy, los cuatro sobres conteniendo la copia impecable del Eloy corregido». Efectivamente los cuatro sobres llegaron el mismo día de la carta a mi domicilio, por aquel entonces holandés, y contenían la versión definitiva de Eloy, firmada por el autor al pie de la última página y fechada el «Jueves 28 de enero de 1982, 23.30, lloviendo o nevando, Webern, Suiza».
En los primeros días de abril de ese mismo año el director de Cátedra, Gustavo Domínguez, escribió a Droguett comunicándole que la edición de Eloy estaba aprobada y que, después de haber leído la copia de Matar a los viejos que yo le había proporcionado, estaba dispuesto a publicar también esa novela. Pero en junio el propio Domínguez comunicó a Droguett que, por decisión del directorio del grupo Anaya, al que pertenecía Cátedra, Matar a los viejos no sería publicada, por los posibles perjuicios económicos que su publicación podría acarrear a la empresa en Chile; para entonces había ya pruebas ajustadas de la edición de la obra. La noticia provocó la justificada, monumental y perdurable cólera de Droguett, y con ella la suspensión de la proyectada edición de Eloy.
Pero volvamos atrás. En la carta en que Droguett me anunciaba el envío de la copia corregida de Eloy, me anunciaba también que estaba escribiendo un artículo sobre don Alberto Romero, que había fallecido en noviembre de 1981. Ese artículo solo fue publicado –si mis datos son fiables– en 1984, en el número de octubre-diciembre de Literatura chilena, creación y crítica, la revista que editaba, en Estados Unidos, David Valjalo. Ese año de 1984 yo me establecí en Suiza y los encuentros con Droguett, que vivía en Webern, se hicieron frecuentes. Dejaré para otra ocasión el recordarlos, pues me interesa ahora centrarme en los «Diálogos con Alberto Romero», (http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0006556.pdf) que es como se titula el escrito mencionado.
Cuando apareció el artículo en Literatura chilena,Droguett tenía, aproximadamente, la misma edad que tenía Don Alberto aquella tarde recordada al inicio de estas líneas, pero el respeto y cariño que mostraba por el escritor fallecido no habían cambiado en nada.
Tal vez nadie, ni mis hijos, ni mi mujer, menos mis mejores amigos, lo han sabido: un solo escritor, uno solo, no un escritor historiado y digerido, no un lejano y envidiado escritor de papel, sino uno de carne y respiración, se encuentra en mi prehistoria literaria.
dice la frase inicial del texto. El escritor invocado es, claro está, Alberto Romero. Y en los párrafos siguientes Droguett señala que Romero, junto a Baldomero Lillo, fueron los narradores chilenos que le mostraron la posibilidad de una literatura más valiente y valiosa que la usual; cuenta cómo le conoció, a raíz de la publicación de Los asesinados del Seguro Obrero; rememora (con algunos anacronismos) las conversaciones que con él tuvo; da detalles de su propia vida y de sus lecturas juveniles; abunda en digresiones de distinto asunto.
Porque los «Diálogos…» son un homenaje a Alberto Romero, pero son también una autobiografía personal y literaria; una declaración de principios poéticos; una exhibición de simpatías y diferencias literarias. Y, creo, un texto de considerable importancia para la intelección de la obra de su autor.
Porque, a través de todo él, Droguett habla de su propia obra. Quintiliano expuso, a principios de nuestra era, en los párrafos dedicados al decorum de su tratado de retórica, las reticencias que un orador debe tener para hablar de sí mismo: «toda jactancia de sí mismo –decía el rétor hispano– es sobre todo un error». Pero en Droguett no hay jactancia; hay un enorme compromiso con la (con su) literatura y hay una suerte de identificación proyectiva, que ve en, o atribuye a, la obra de otros (sobre todo de Alberto Romero, pero también de Baldomero Lillo) lo que son los méritos y características de su propia obra; hay, además, una identificación con los personajes y acontecimientos de ella.
Esas características no son nuevas: «Explicación de esta sangre», el texto que antecede a Los asesinados del Seguro Obrero se inicia con estas palabras:
Temo –y no quisiera desmentirlo– que estas páginas que ahora escribo vayan a resultar una explicación de mí mismo. No importará. Lo que publico, después de todo, lo escribí porque lo sentí bien mío, íntimo de mi existencia…
Y un eco de esas frases parece percibirse en muchas de las que incluyen los «Diálogos…». ««Se entra en literatura como se entra en religión. Es decir, para no salir jamás, es decir para perderse o salvarse» escribe, recordando el año 1938 en que publicó aquel primer relato; y agrega
Por lo demás, hacia esos años… yo tenía ya una cantidad promisoria de sospecha de que la vida y la literatura no eran dos cosas distintas, sino la misma salud y enfermedad…
Por otra parte, como queda dicho, cuando habla de las características de las narraciones de Romero y Lillo, parece estar hablando, también, de la suya:
En ambos había un mundo desolado, castigado, implacable para el débil, el pobre, el solo, el enfermo. Sí, no eran alegres, no producían sueño sino insomnio, no dejaban tranquilo ni apacible sino odioso, furioso, se sobreentendía, al recorrer sus páginas, al releer sus pasajes más conmovedores, que lo que contaban no lo habían inventado sino mirado…, sus desventurados héroes estaban siempre señalados, marcados por el siniestro destino…, estaban susurrándole al lector y a sus lágrimas que aquello también podría extenderse como una plaga y una peste y alcanzarlo a él mismo en su tranquilo bienestar.
Y muchas de las frases que pone en boca de Don Alberto, podrían haber perfectamente salido de la suya:
Todos, todos [los escritores chilenos], hasta los más ilusos, hasta los más difusos, los con menos huesos y carne, los que podían volar unas cuadras sin derretirse, un D’Halmar, un Pedro Prado, han sido unos ciegos imitadores. No sólo ciegos, también sordos de nacimiento y de intento para no fijarse ni escuchar que había solo una maestra, un solo libro verdadero, la vida, un solo escritorio verdadero, la tierra.
………………………………………………………………………………..
…la hermosa y odiosa literatura, el difícil y fácil arte de juntar palabras para escribir una historia ya escrita por la vida.
………………………………………………………………………………..
Yo no invento, Carlos, no tengo imaginación, sólo alguna capacidad de selección y reflexión, sólo registro y verifico, abro los ojos y miro, acerco las manos y toco, absorbo una cuota de ambiente como una esponja, no, y no lo lamento, no tengo imaginación, no hay que tenerla antes de descubrir el mundo visible.
El párrafo con que Droguett cierra sus recuerdos de don Alberto Romero tiene también una doble lectura:
Con nostalgia cierro estos recuerdos de un gran escritor y un grandísimo amigo, recalcando lo que no es un consuelo sino un desconsuelo, que no es el único gran postergado de las letras chilenas.
Efectivamente, a don Alberto Romero, que había redactado el proyecto de ley que instituía el Premio Nacional de Literatura, que había sido uno de los fundadores de Sociedad de Escritores de Chile y la había presidido en dos ocasiones, no se le otorgó nunca el Premio Nacional. Si lo obtuvo Droguett, en 1970, pero es indiscutible que él –que es, sin lugar a dudas, uno de los mayores novelistas chilenos del siglo XX–se sentía también un «postergado de las letras chilenas».
Y no era un sentimiento inmotivado. Yo mismo fui testigo de cómo, en 1994, Droguett era un desconocido para los integrantes de la llamada «nueva narrativa chilena». Pero dejemos esa historia para otro día.