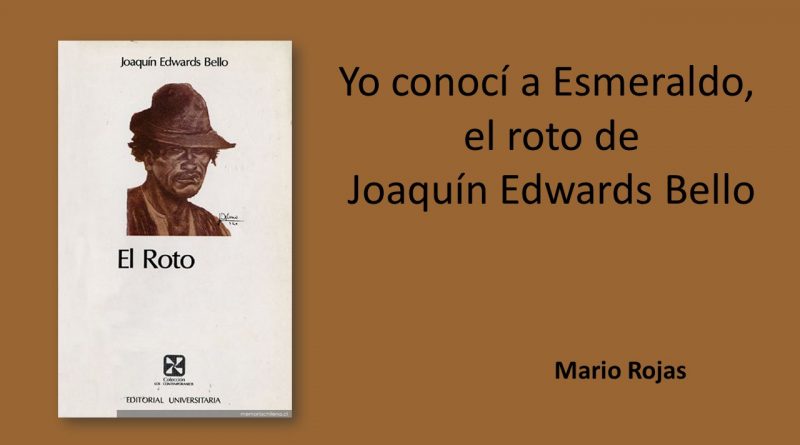Yo conocí a Esmeraldo, el roto de Joaquín Edwards Bello
Mario Rojas
El naturalismo rico en detalles, atmósferas de incuestionable y conmovedor realismo con que Edwards Bello aborda el relato de noches de remolienda, tamboreo y huifa, en su novela El roto, hacen inimaginable que esa voz no provenga del corazón mismo de aquel ambiente miserable y trágico. Esos guiños despiadados, exentos de compasión y culpa, lo distinguen de un modo inalcanzable como el más sofisticado y honesto narrador del siglo XX en nuestro país. Ese tipo sabía el lenguaje, los códigos sociales, las normas y valores, la naturaleza profunda del roto chileno de su época.¿Cómo se explica esto para quienes conocemos sus orígenes? Ojalá tuviera una respuesta.
Así y todo, hay detalles que se le escapan, según mi modesta opinión. Y la opinión categórica de personajes que a continuación tendré el gusto de presentarles (aplausos).
Solo sé que nadie de los grandes narradores que han tocado el tema de la miseria urbana de la primera mitad del siglo pasado en Chile, me ha conmovido del mismo modo que Edwards Bello. No me atrevo a mencionar nombres, porque quizás no tendría herramientas técnicas para defender mis dichos. Con honestidad, soy muy poco letrado. Imagínese usted que alguien me haya solicitado escribir sobre Joaquín Edwards Bello. Yo me pregunto: ¿cómo puede alguien pensar que cuento con un mínimo de capacidades para escribir -cualquier cosa- sobre el más connotado novelista de una época de nuestra historia? Y lo peor, yo -el patúo- acepto el reto. Es un tremendo salto al vacío para un tipo que toca la guitarra en peñas de mala muerte y escribe canciones desconocidas. Ya me arden las orejas de puro imaginar el “pelambre” de los tipos verdaderamente ilustrados que lean este texto.
En fin, ya que estamos… debo confesar que todo lo que no sé de hermenéutica e ilustración, lo sé de rotos. Es más, me siento un descendiente en linea directa de Esmeraldo, el roto de Edwards Bello, el protagonista carente de toda formación moral, sin dios ni ley, que ni siquiera posee un atisbo de nobleza y civilización. Algo que, supuestamente, el creador del personaje posee a manos llenas, según lo deja ver en muchas de sus crónicas y en cada linea que escribió sobre sí mismo. Es más, nadie se atrevería a poner en duda su nobleza e intelecto, tomando en cuenta la estirpe de la que hace gala, tan pura sangre y llena de virtudes. En el otro extremo está Esmeraldo, con la más brutal carencia de nobleza, que es capaz de asesinar al tipo que lo ha protegido y brindado el único verdadero apoyo moral que recibió en su vida. Claro, es un roto, un hombre despreciable, perteneciente a ese submundo social con quien el escritor (no la voz del narrador) jamás podría identificarse. Es más, el escritor pareciera dejar entrever una especie de pudor por compartir el mismo territorio donde subsiste tamaña miseria e inhumanidad. Aun así, es capaz de situarnos con una precisión asombrosa en la intimidad de esos personajes, su forma de ser, sus sentimientos, sus envidias, sus temores, sus amores, el desprecio por una vida más digna… en un contexto tan nacional, tan propio de una cultura y una época. Ese detalle da cuenta de un infinito talento como observador, una pupila virtuosa que nunca deja de sorprender. Ningún roto, yo menos que nadie, podría describir con tanta soltura y desplante las conductas, los anhelos más íntimos de la casta social que Edwards reclama como propia. Algo hay ahí que me apasiona y me llena de interrogantes, cada vez que re leo las páginas de El roto.
Bueno, tal vez sea porque yo conocí a Esmeraldo. En realidad a más de un Esmeraldo (aunque no tenían nombres tan ridículos). Uno se llamaba Hernán, pero le decían Nano, y para mí fue un maestro insustituible. El Nanito, que había lustrado zapatos cerca de la Estación Central, se paseaba por la calle Borja (la misma donde habitaban los personajes de Edwards) curioso y envalentonado asomándose por las ventanas de los conventillos, las cantinas y las casas de remolienda en búsqueda de tipos fieros, avezados, violentos, de quienes aprender un determinado oficio. Era la segunda década del siglo XX, y Nanito quería escuchar a los cantores de cueca más virtuosos y entonados. Se detenía en las esquinas donde se formaban ruedas de cantores, los más bravos, que lucían una marcada cicatriz en la mejilla, un puñal en el cinto y un clavel en la oreja, elevando el “pito” al borde del registro vocal, “sacando en primera”, “arremangando” a los demás cantores. Nanito soñaba: “algún día seré como ellos”. Y de tanto pensarlo llegó a ser el más reconocido compositor de cuecas que tuvo Chile en el siglo que se fue. Y también el más valioso cronista de esa época y esos arrabales.
Donde Joaquín Edwards escuchaba el “resonar del tambor de Castilla… el chivateo de Arauco” y veía “la constante persecución del europeo a la india”, Nano asistía a un ritual solemne de tradición ancestral, donde el roto tiene su refugio y su tesoro oculto, que va más allá del estereotipo y la caricatura con una cuota de desprecio y temor que la oligarquía y la ilustración han sido capaces de instalar en el imaginario colectivo.
Con el correr de los años el niño Nano fue reflexionando con mayor profundidad en esas imágenes y vivencias de su niñez y concluyó que se llamaba identidad, arte poético-musical que provenía de lo más profundo de la sangre. Pero también supo que ese arte no es para todos, es solo para oídos atentos, para músicos con formación amplia que comprendieran cada golpetear de palmas, de técnicas vocales precisas, arpegios singulares del piano y la guitarra nada fáciles, que no lo puede imitar cualquier músico de la sofisticada escuela flamenca, por ejemplo. Lo que lo llevaría a exclamar una frase que escuché muchas veces y no solo de Nano: “esto no es pa giles, gancho”
Pero también conocí a otro roto de tomo y lomo, un matarife que se llamaba Fernando Gonzalez Marabolí. Ese gran maestro, que durante la segunda mitad de los 70, luego de leer reiteradamente artículos en el periódico del académico Samuel Claro Valdés acerca de la cueca, tomó la decisión de visitarlo en su oficina de la Universidad Católica para hablarle de su experiencia de cultor, del legado de sus antepasados y mostrarle sus escritos de toda una vida, los que contenían categóricas conclusiones acerca de los orígenes y la importancia de esta herencia musical en la historia de la humanidad, más una serie de relaciones numéricas asociadas al orden del universo y la “música de las esferas”. Nada menos.
Fernando llegó a la oficina, depositó sus papeles sobre el escritorio del profesor y tras presentarse pronunció la frase: “yo pienso que usted me necesita a mí y yo a usted”. Samuel Claro recibió las carpetas que contenían las enseñanzas del matarife, y seguramente sintió el impacto de la historia revelándose ante sus ojos. Alguien había cruzado el abismo brutal que nos divide como nación, desde los barrios polvorientos y abandonados, hasta los prolijos jardines de la cultura colonial, para transmitir una verdad genuina e irrefutable. De ese modo, el distinguido profesor recibió el hipnótico relato de ese roto ilustrado como una bendición. El discurso del visitante, extendía el horizonte más allá de las fronteras que hasta ese punto la historia oficial le permitía visualizar. El relato aseguraba que esa música no nació durante el proceso independentista, ni siquiera durante la época colonial, que nuestra forma de cantar, de celebrar, de vivir la fiesta, la vida alegre, son un cúmulo antiguo de fusiones culturales rastreables más allá de los imperios que nos fundaron.
A partir de ese punto Claro Valdés dedicó buena parte de sus últimos años a trabajar en su obra cumbre: Chilena o Cueca Tradicional, de acuerdo a las enseñanzas de don Fernando González Marabolí. (Ediciones Universidad Católica 1994)
En definitiva, González estaba en lo correcto al sugerir que ambos se necesitaban. Una maravillosa analogía, aplicable a varios planos de la sociedad: “usted me necesita… y yo a usted”.
En un artículo de 1982, publicado en el Anuario Musical de Barcelona, Samuel Claro señala que en ese primer encuentro González Marabolí lo situó “como representante de la cultura escrita, docta, imbuida de todas las trabas y prejuicios de una formación universitaria europeizante, pero que, sin embargo, era capaz de defender con pasión nuestros valores tradicionales”. Por eso había acudido a él con los apuntes de toda una vida.
En la introducción de “Chilena o Cueca Tradicional” Claro Valdés sintetiza en varios puntos los alcances teóricos de la obra González Marabolí:
-La cueca o chilena es una forma poético-musical en la que intervienen el canto, instrumentos musicales y la danza, provenientes de la tradición arábigo-andaluza.
-La supervivencia de la cueca o chilena se mantiene en la tradición oral. Su dispersión es continental, se conserva con mayor pureza en Chile y los rasgos de esta tradición que se puedan haber perdido o deformado son posibles de recuperar.
-El desarrollo musical de la poesía por medio del canto plantea relaciones numéricas que se basan en la tabla de multiplicar del 8.
-Estas relaciones numéricas están basadas en la observación de los elementos de la naturaleza, los astros y el cuerpo humano.
-El canto de la cueca o chilena es gritado y melismático, con la misma impostación de la voz de las antiguas escuelas de canto árabe.
-Los instrumentistas interpretan instrumentos melódicos y de percusión y son, generalmente, otros los cantantes. Estos últimos pueden interpretar, además, algunos instrumentos de percusión.
González, el matarife ilustrado, que desde la cuna, escuchaba a su padre (también matarife) cuando se afeitaba antes de partir a la faena, practicar a voz en cuello las escalas melismáticas propias del canto chilenero, el rugido del león, la voz de los canarios, la música de las esferas, consideraba un insulto imperdonable los dichos irrespetuosos de Edwards Bello:
Nada de ese caudal alcanzó siquiera a vislumbrar en gran novelista Joaquín Edwards Bello cuando escribió El roto. Murió escuchando un chivateo, un monótono estruendo, un griterío estrepitoso, ciertas expresiones barbáricas del bajo pueblo, que, naturalmente, describió de manera magistral… en la forma, pero se quedó corto en el fondo.